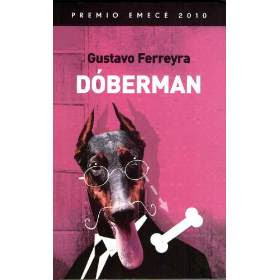Las consecuencias del hiperconsumo en la subjetividad, el lazo social y sus consecuentes prácticas psicopatológicas.
“el mensaje de las artes queda silenciado entre el alboroto de respuestas fáciles y veloces que se adelantan a las preguntas y las aniquilan” Milan Kundera (*)
Nuevas funciones subjetivas del consumo. Hiperconsumo.
La definición de hiperconsumo está tomada de Gilles Lipovetsky de su trabajo La Felicidad Paradójica (1). El autor describe a la era del hiperconsumo como la tercera etapa del capitalismo de consumo. Donde la etapa I está vinculada al nacimiento del consumo al alcance de las masas, (a principios del siglo XX) es decir, vender los productos a gran escala a un bajo precio.
El consumidor de la fase I es un consumidor de marcas, ya no se necesita de la relación dominada por el comerciante, es un consumidor que hay que seducir y por sobre todo, educar.
La fase II de este capitalismo de consumo, para Lipovestky está caracterizada por la “sociedad del deseo” donde la seducción reemplaza la coerción, esta fase es una fase más cuantitativa, es decir se profundiza la reducción de precios de la fase I, pero además, lo más interesante de destacar para este trabajo, es como toda “…la maquinaria económica se pone aquí en juego a través de la renovación de los productos, del cambio de modelos y estilos, de la moda, el crédito, la seducción publicitaria…” “…esta fase se ha caracterizado por deslegitimizar las normas victorianas, los ideales de sacrificio y los imperativos rigoristas en beneficio de los goces privados…Revolución del confort, revolución de lo cotidiano, revolución sexual…” (2) para Lipovetsky puede pensarse este momento como el inicio de la declinación de la antigua modernidad disciplinaria y autoritaria, dominada por los enfrentamientos e ideologías de clase.
El desarrollo de la fase III que el autor denomina la era del hiperconsumo, esta magníficamente descripta a lo largo de todo el trabajo, pero lo que me interesa destacar son algunos rasgos subjetivos del consumidor que aparecen como novedosos. Podría resumir algunas en las siguientes generalizaciones:
• El turbo consumidor, del consumo del mono equipamiento al multiequipamineto. Del tv familiar a cada cuál con su gadget.
• La publicidad antigua era para toda la flia que miraba tv, hoy es hiperdireccionada.
• Del consumo pausado al continuo, consumo perpetuo, sin tiempo ni espacios limitados.
• De empresas de transporte a empresas de servicios turísticos, (todo incluido), turismo aventura (con garantía y seguro, claro), modos de pagar la incomodidad de la aventura.
• Consumo de ocio y tiempo libre, diversión programada y diseñada.
• Aparece el ciberconsumidor.
• El hiperconusmidor necesita hacer más cosas en menor tiempo. Es un consumidor de utilidades.
• En la era del hiperconsumo el consumo es globalizado. El mensaje llega a todos lados.
• El hiperconsumo atraviesa todas las edades, desde las embarazadas, hasta la tercera edad. (El derecho de consumidor antecede a tantos otros logrados en la convención de 1989 de Naciones Unidas sobre los derechos del niño)
• La espiritualidad consumista, el cristianismo paso de promocionar la felicidad en el más allá y se adapta a la felicidad en la tierra.
• Cambia la ética del consumo, hoy hablamos de consumo responsable. Consumo saludable, consumo light, adictos a la salud.
Hiperconsumo y felicidad
Una de las ramas más novedosas de la economía es la economía de la felicidad, más allá de lo pomposo de la nominación, es interesante que economistas de distintas partes del mundo occidental, se estén ocupando seriamente en estudiar, lo que en realidad conocemos por calidad de vida. En la última editorial de una importante revista de Management, titulada “la economía de la felicidad” el autor, Rubén Roberto Rico, llega a una conclusión que nos interesa señalar aquí y que es la vía por la que se vincula, la necesidad de la lógica mercantil necesita generar la necesidad de ser felices. En las conclusiones de dicha columna, el autor escribe, “…En definitiva si los resultados son válidos, la felicidad es, sin dudas altamente conveniente y …rentable. (3) En la misma editorial se cita la fórmula de un investigador, llamado Ed Diener, que consiste en establecer la felicidad como el resultado de lo que posees por sobre lo que deseas. De todos modos, lo que no dice la fórmula, es que lo que se desea en el ser hablante, es por estructura, insatisfecho. De todos modos, hasta la fecha no hay ninguna evidencia en este tipo de estudios que vincule mayor consumo con felicidad.
El lazo social está regulado, casi, exclusivamente por la lógica de mercados. Esto deja muy poco espacio, pero lo deja, para las prácticas inútiles, el tiempo libre y todas aquellas manifestaciones que no persigan una lógica de utilitaria. Cuando hacemos referencia a un consumidor, no estamos aludiendo al consumo un objetos, también se consumen ideales. Esos ideales generan formas de vinculación, tipos de relaciones, que cuando no son conseguidos, la mayoría de las veces, aparece ese malestar que Freud lo vinculaba a lo intrínseco de la propia existencia. Uno de los signos de estos tiempos es la negativización del malestar, bajo una exigencia de felicidad.
No es muy arriesgado sostener que este mandato feroz corresponde lógicamente a los efectos del mercado como regulador casi único de los lazos sociales, con su imperativo “Sean Felices" impuesto por nuestra sociedad mercantil y espectacular” (4) que apuesta solo a aquello que la sostiene, el consumo. La mayoría de los comportamientos adictivos podrían pensarse como el resultado ideal de ésta lógica, ya sea en el mercado legal o ilegal, Y su reverso residual en los sectores marginales. ¿Qué necesita la lógica de mercados para que exista cada vez más un mayor consumo? Entre otras cosas, necesita instalar la idea de que “todos” gozamos de lo mismo, a todos nos pasa lo mismo, sufrimos las mismas situaciones angustiantes y nos reponemos del mismo modo, una clínica de la subjetividad homogénea.
Solo utilizaré un botón de muestra por razones de espacio y tiempo no se puede hacer una descripción exhaustiva de la clínica actual. Me parece que los "problemas de pareja", los llamados problemas del corazón son el paradigma de esa posición subjetiva que consume la idea de la armonía en el amor. El lazo social actual rechaza el fracaso amoroso y el sufrimiento, el malestar está mal visto, hay que tratarlo. Si una pareja no funciona, hay que hacer terapia de pareja. Tratar por todos los medios que funcione. ¿Por qué? Como un tercero experto podría tener el saber construido en un paquete de medidas de consejos y prácticas para ofrecerle a esa pareja que las utilice a su provecho. Quizás ese terapeuta tenga las claves de la “inteligencia emocional” que necesitan esos dos que no saben cómo hacer para llevarse bien. La inteligencia emocional es la lógica de la vida empresarial llevada a la vida íntima emocional, así si existe una inteligencia emocional, habrá un coeficiente emocional. Entiendo que la contracara de la inteligencia emocional, es el amor. El amor pasión, ese que trae consigo garantizado el sufrimiento, justamente eso, que se trata de excluir en la época del hiperconsumo de técnicas amatorias. Esta idea está desarrollada en un excelente trabajo de ensayo de Eloy Fernández Porta, llamado Eros (5), la superproducción de los afectos, Porta sostiene que la lógica de empresa llevada a la vida íntima, logra que los sujetos, como las empresas tengan una producción afectiva. Mientras más inteligencia emocional aplicada habrá quizás superproducción de afectos. La demanda amorosa en la pareja se expresa a veces en preguntas de pura lógica de utilidad, siguiendo a Fernández Porta, que cita dicha preguntas como: ¿Qué saco yo de esta relación? ¿A dónde me lleva esta historia de amor? Preguntas del querer en el capitalismo.
Interrupción
Tres noticias, le dan contexto a esta charla.
12.00 hs
Leyendo los diarios del día. Hoy 15/04/2011;Clarín: “las penas dejan huella: comprueban que sufrir de amor duele en el cuerpo” investigación en el terreno de las neurociencias y psicología que sostienen que el dolor provocado por las penas de amor duelen en el cuerpo. Al final de la nota dice: “…Naomi Eisenberg asistente de psicología de la UCLA dice que su investigación muestra que tomar Tylenol, un calmante del dolor, disminuye el dolor causado por sentimientos negativos.
13:35 hs Minutos antes de venir hacia el congreso, mientras almorzaba veía y escuchaba una noticia en el noticiero de Telefé: “…se inaugura el museo de las relaciones rotas en Bs As, joyas, reglitas escritas, ositos etc. Se exhiben los objetos regalados por los amantes cuando todo era amor y armonía…”
14: 45 hs Mi compañero de mesa, el Dr. Mauro Cura, esta relatando una experiencia sobre un centro de atención a jóvenes por “uso indebido de drogas en la conducta delictiva de los jóvenes” donde cuenta que en uno de los centros donde hasta hace poco funcionaba una cancha de rugby, hoy han sembrado soja.
Continuación…
“A cada necesidad, su industria; a cada rasgo psicológico, su medio; a cada falta, su empresa; en el capitalismo emocional existen industrias que producen su falta.” (6) Siguiendo la idea de Deleuze y Guattari la falta es una producción social organizada, dicho de otro modo, en términos de mercado, primero se inventa el producto después quién lo consuma. ¿Cómo sabíamos que necesitábamos yogurt con biopuritas antes de su existencia? Allí encontramos prácticas psi de todo tipo y formas y para todos los gustos, donde no quedaría excluida ninguna forma particular de goce que no sea abordado de manera terapéutica por un aparato de interpretación. Así se van desplegando en el imaginario colectivo conceptos, términos que se instalan en el sentido común y terminan a veces no solo representando un estado de ánimo, sino además, generando un cuerpo teórico sobre esos mismos conceptos. Se repiten hasta el hartazgo logrando no solo vaciarse de sentido, cuando los tuvieran en algún caso, sino también padecerlos o desearlos. ¿Qué les pasaba a algunas personas antes de que existiera la onomatopeya: clic, cuando se percataban de alguna sensación que les permitía “ver” o “sentir” algo que los posicionaba desde otra perspectiva, en apariencia, ante alguna situación vincular? No les hacía clic! O quizás, les caía la ficha! En ciertos ámbitos, como la televisón, que sigue funcionando como formadora de sentido común, la gente ya no llora, la gente “se quiebra”, como las empresas cuando su capital cae en bancarota.
"las industrias de la vida interior... presentan el sentimiento de vacío, emoción exclusiva y singular que denotaba profundas cualidades psicológicas y estéticas decorando a sus portadores con un aura de marques en bancarrota...el sentir del vacío también conocido como temblor existencial, es la versión adaptada al siglo XX del estado de ánimo antes conocido como...angustia...subjetividad de lujo, el código sensitivo de las personas más refinadas." (7)
De todos modos, la incompletud de lo simbólico es lo que permite que le pongamos palabras que no alcanzan a representar “eso” que sentimos, es la propia carencia del lenguaje que permite que llenemos de sentido con identificaciones imaginarias, en esa relación entre lalengua y el cuerpo, allí donde la relación visible en los efectos es donde creemos en la ilusión de igualdad, es allí donde creemos que nos parecemos, allí surge la necesidad de fundar clubes de iguales, así se fundan y proliferan en EE UU por ejemplo, y ahora con más énfasis en estas partes del mundo, los clubes de obsesivos, el club de los fóbicos, los panicosos, así se hacen un nombre que les dé sentido y los articule en un goce común, allí es justamente donde el mercado hace su verano. El mercado opera en esa ilusión de igualdad. Es justamente ahí, en el decir sobre los síntomas donde funciona la lógica del DSM IV. “Allí muchos encuentran su lugar en el mundo”; dicho espantoso del sentido común. ¿de dónde salió esa idea de necesitar un lugar en el mundo. Y lo que es más complicado; su nominación, soy adicto puede decir alguien, por ejemplo, antes de no ser nada, al menos se es adicto, donde existe todo un aparato jurídico-psicológico dispuesto a interpretarlo, a tratarlo, o sea, a reafirmarle la identidad, porque si aún llegara a curarse, sería ex-adicto.
Sostengo que el paradigma salud/enfermedad en el campo de la salud mental es la reproducción de los efectos de disciplinamiento impuesto por la lógica mercantil, que necesita de la clasificación, de la nominación de los diferentes modos particulares de goce, para prescribir no solo productos de la industria psicofarmacológica, sino todo tipo de prácticas psi.
Con Lacan
Discurso significa en la elaboración lacaniana, “lo que determina, una forma de vínculo social” es decir, solo es una forma de vínculo social, es lo que hace vínculo. También hay que entender que, discurso, entendido de este modo, es, o puede ser, un discurso sin palabras, es una posición subjetiva y no una manera de hablar de un individuo en particular. Es una cuestión de estructura de discursos, una estructura que excede por mucho a la palabra, decía Lacan.También cuando Lacan habla de discurso, habla de topología, de lugar.
En el seminario XIX, o XIX bis, denominado el saber del psicoanalista, plantea, que el lazo social actual, hay forclusión de la castración, y dice, no porque pase en un sujeto, no pasa a nivel social, también pasa, y es lo que pasa ahora, y es lo que impide el amor.
Ahora leemos a Lacan en el radiofonía y televisión: “…la plusvalía es la causa del deseo, en la cual una economía hace su principio..” y que “…el discurso capitalista se caracteriza por ser un movimiento circular en donde la apropiación del plus de gozar no está obstaculizada por barrera alguna…” (6)
Y en el saber el psicoanalista dice: “… lo que distingue al discurso capitalista es esto: la verwerfung, el rechazo, el rechazo fuera de todo el campo de los simbólico, De la castración. Todo orden. Todo discurso que se entronca en el capitalismo, deja de lado lo que llamaremos simplemente las cosas del amor, amigos míos, ven eso eh? No es poca cosa! (7)
Qué relación existe entre los efectos de este discurso dominante y el predominio de la unión de la ciencia y la técnica, o más precisamente el cientificismo, y la técnica, la proliferación estratosférica de la producción de objetos de deseo. Lacan denominó a lo largo de su enseñanza, a la producción de estos objetos de la ciencia y la técnica de distintos modos, fetiches, latosas, gadget. Las características centrales de estos objetos son la capacidad de recuperación de goce, son objetos universalizables, que representan la homogenización de los modos de gozar.
En La Tercera, Lacan (título de una conferencia de Lacan) llega a decir que el porvenir del psicoanálisis es algo que depende de lo que advendrá, de ese real, a saber, depende de que los Gadget verdaderamente te nos impongan, de que lleguemos nosotros mismos a estar animados por los Gadget, debo decir, dice Lacan, que esto me parece poco probable. Hoy seguramente sería más cauto. La falta de límite que la castración inscribe, nos abre a un escenario del “todo es posible”. Se trata entonces de la promoción de goce, con ausencia de una ley que haga límite. (No confundir esa lectura con una lectura moral, que cierta pastoral psicoanalítica lo viene haciendo insistentemente. Es decir hay aquí una conexión necesaria entre capitalismo y Tecnociencia. La plusvalía permite la producción extensiva e ilimitada de objetos al servicio de la satisfacción pulsional. Proliferan así las maneras actuales del autoerotismo y la narcotización, espacio de goce que puede muy bien subsistir sin recurso al otro. El objeto colma la división subjetiva
Consumidor ideal
El consumidor ideal, el consumidor por excelencia, el que está en la cumbre de la pirámide, es el consumidor de drogas, de todo tipo. El llamado adicto. Es el producto perfecto, sin fallas, el resultado obtenido de un modelo de vida consumista, ese es el ideal de la sociedad de consumo. Volverse uno con el producto. Y necesitarlo todo el tiempo. Sin palabras, sin fallas. El sujeto expuesto solo a la intemperie de la lógica del discurso capitalismo, es un sujeto adicto, que en palabras de Lacan rompe la relación con la cosa de hacer pipí. Al consumidor de drogas llamado adicto ni coger le interesa, además ese pequeño problemita de impotencia, ( en el caso de cocaína) ya lo resolvió el mercado con la química, entonces aparece el pene haciendo lo suyo mientras él está en otro lado, hay una especie de deserotización en el acto sexual, por eso quizás funciona tan bien la relación droga-prostitución, muchos varones pagan para no tener problemas. No ponen en juego nada, solo dinero. Pagan. Les importa poco y nada la conquista amorosa, porque ahí pueden perder, fallar, ya no desea la conquista del otro, sea del sexo que sea, solo esta él en su relación de matrimonio perfecto, hecho Uno con el tóxico.
Consumo residual
Uno de los aspectos más preocupantes en el campo de la salud mental en lo que se refiere a la conducta del consumidor es la ecuación droga-pobreza. En los sectores marginales, más vulnerables, no se vive de un modo distinto a la cultura que los margina, en este sentido, es decir, el modo en que consumen los ideales de la época, consumen los mismos códigos, pero en sus efecto residuales, como resto. Es decir, no solo consumen las mismas marcas de ropa, solo que de segunda mano, truchadas, o robadas, lo mismo sucede con los íconos que les dan identidad, los celulares y las zapatillas, objetos de gran valor en los sectores pobres y marginales, lo más complicado es el consumo residual de tóxicos, consumen bajo la misma lógica solo que sus residuos, es decir, consumen el paco como el resto muchas veces mas tóxico que la cocaína. El paco se produce con los restos, la basura, el residuo de la cocaína. Es el mismo tipo de fenómeno que en los sectores más pudientes de la pirámide social, solo que imaginariamente cobra otro impacto. Existe el mercado del paco porque existe el mercado de la cocaína. Existe el consumo de ropa truchada porque existe la industria que la produce, y no son justamente ellos los que obtienen sus beneficios. Es la misma lógica de mercados que regula sus vidas, pero desde su reverso residual.
El corrimiento de la autoridad
Tratar al denominado adicto, con todo lo que eso implica en su identidad, como irresponsable es de algún modo reproducir el fenómeno social actual, que está vinculado a la no asunción de la responsabilidad adulta, eso que también se puede nombrar como la infantilización del adulto. Una característica de época me parece que está relacionado a ese corrimiento de la decisión, de la asunción de la responsabilidad, es decir, los tribunales de familia están desbordados, los directivos de escuelas gestionan sus instituciones con el código civil y penal en el escritorio, con el asesoramiento legal, y ya no con lo pedagógico como prioridad. Tratar como irresponsable al consumidor de tóxicos es reforzarle la identidad de enfermo, de irresponsable, sacarlo de toda posibilidad de subjetivación de singularidad, de realizar un trabajo sobre sí mismo, con la responsabilidad que eso conlleva, entonces ahí aparece la industria de los tratamientos. Tratando a todos por igual, pero como consumidores, no como sujetos, singulares. A todos les pasa lo mismo, tal cual reza el ideal del mercado, todos gozamos de lo mismo, todos necesitamos lo mismo. Así se trabaja sobre el consumidor y su producto, abordando al objeto droga con una existencia vital en sí misma. La droga es la responsable. Corrimiento de responsabilidad del sujeto al objeto.
Propuestas metodológicas de intervención en salud mental
¿Qué hacer? En principio cambiar las preguntas. La velocidad de respuestas que se amontonan corriendo detrás de los síntomas no parecen dar grandes resultados, solo parecen seguir engordando el ya voluminoso DSM IV. Hay que hacer mejores preguntas con la ayuda de la herramienta más seria que cuenta el Estado: la investigación. La investigación contextualizada, la única manera de generar teoría genuina. Preguntas genuinas. Estamos atravesando una época política en la que el Estado está retomando su lugar en la regulación del tejido social, ese tejido que fue desarmado y desarticulado durante décadas de políticas que priorizaron el libre mercado como regulador de las políticas en el entramado social. No se puede intervenir en el malestar social generado por la ausencia de políticas de Estado, con prácticas clínicas, porque se termina psicopatologizando, excluyendo y disciplinando el malestar condenándolo a la clasificación clínica. El más claro ejemplo se da en el campo de la educación.
En la educación.
En este campo se puede advertir como las prácticas clínicas han tomado el terreno de lo que antes era asunto exclusivamente educativo-pedagógico, ya no se consigue un espacio donde existe la intervención psi, en la mayoría de los casos emparchando, intentando suturar, hiancias producidas por complejas redes de variables de la subjetividad actual, que ponen en entredicho, los esquemas tradicionales del aparato educativo. Michel Foucault en su curso del College France de 1973-74, en la pág.: 225 de FCE. En la clase del 9 de enero de 1974 introduce el concepto de Función psi. Función que es requerida cada vez que es necesario hacer actuar la realidad como poder.
“…la escuela por ejemplo, necesita al psicólogo cuando es preciso destacar como realidad un saber que se da, se distribuye en ella, y que deja de manifestarse efectivamente ante aquellos a quienes se propone como real…es preciso que el psicólogo intervenga en la escuela cuando el poder que se ejerce en ella deja de ser un poder real, se convierte en un poder mítico y frágil y, en consecuencia, debe intensificarse su realidad…”
¿Qué hacemos los psi ante esta situación? Mayormente, respondemos a la demanda, no solo eso, sino, y lo que es más preocupante, es que esa acción esta naturalizada, es parte de la profesión, de la práctica. No solo se responde a la demanda de tratamientos, también se elaboran informes con pelos y señales de lo que ocurre en los consultorios y en muchos casos, también como corresponde, sugerencias a la docente, al cuerpo directivo, padres y a la portera de la escuela. Se necesita una metodología de intervención que afecte a las causas de las problemáticas, esas causas deben establecerse con el modo más riguroso que cuenta un Estado en la incidencia en las problemáticas sociales, la investigación que responda a las necesidades del contexto, a la singularidad de cada población, con resultados medibles en el corto, mediano y largo plazo, porque si la mayoría de las problemáticas de este campo son efectos de entramados sociales, políticos y económicos que llevaron años en constituirse, y no son consecuencia de enfermedades (descontextualizadas) psi; entonces nunca podrían resolverse desde intervenciones puramente clínicas, es decir; “si a problemas políticos se responde con respuestas psicológicas, esa es una ecuación destinada al fracaso”.
Néstor Ribotta
Nota. (*) Bauman cita a Kundera. Mundo Consumo. Ed. Paidós. Pág.294.
Bibliografía
(1) Gilles Lipovetsky, La Felicidad paradójica. Ed. Anagrama. Año 2007
(2) Ob Cit. Pág. 32
(3) Revista ManagementHerald. Editorial. La Economía de la Felicidad. Rubén Rico.
(4) Crítica de la Felicidad. El imperativo categórico. Ed. Nueva Visión. Pág. 40
(5) Eloy Fernández Porta. ERO$. La superproducción de los afectos. Ed. Anagrama. Año 2010
(6) Ob. Cit. Pág. 162
(7) Ob. Cit. Pág. 55 Lic.
Néstor Ribotta. Docente de seminario salud mental, INESCER
Especialista en Metodología de la Investigación Científica. UN Lanús.